Ilustración
Marc Montijano
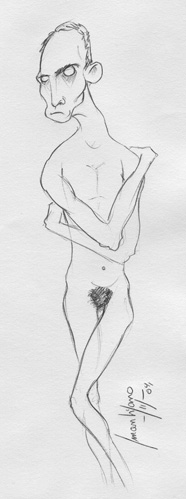 No
sé qué hago escribiendo una nueva Carta Austral. No sé
que hago intentando bailar salsa en la estrecha baldosa que yo mismo
fabriqué con tanto mimo y buenas intenciones. ¿Cómo
atreverme a no hacer lo único que sé hacer? Decidí
no rellenar estos bytes con endecasílabos de ritmo dudoso ni
utilizarlos para enviar mensajes velados a la que entonces obstruyera
mis neuronas. Decidí no escribir cartas contando mi vida, a pesar
de que mi vida es últimamente de lo poco que me importa. Decidí
no utilizar este espacio que me confiaban (vaya usted a saber porqué
cometieron tamaña imprudencia) para inventarme historias y cuentos
de aquellos de Fulano, Zutano y Mengano, ni siquiera aquellos que me
gustan tanto, que son sólo surrealismo didáctico y acaban
de manera sorprendente.
No
sé qué hago escribiendo una nueva Carta Austral. No sé
que hago intentando bailar salsa en la estrecha baldosa que yo mismo
fabriqué con tanto mimo y buenas intenciones. ¿Cómo
atreverme a no hacer lo único que sé hacer? Decidí
no rellenar estos bytes con endecasílabos de ritmo dudoso ni
utilizarlos para enviar mensajes velados a la que entonces obstruyera
mis neuronas. Decidí no escribir cartas contando mi vida, a pesar
de que mi vida es últimamente de lo poco que me importa. Decidí
no utilizar este espacio que me confiaban (vaya usted a saber porqué
cometieron tamaña imprudencia) para inventarme historias y cuentos
de aquellos de Fulano, Zutano y Mengano, ni siquiera aquellos que me
gustan tanto, que son sólo surrealismo didáctico y acaban
de manera sorprendente.
Por último, en el colmo de mi imprudencia, decidí y así
me comprometí públicamente, que es el peor de los compromisos,
a no alimentarme de lo que al otro lado del mundo me fuera sorprendiendo,
argumentando que el ingenio es otra cosa y no robar fotografías
de vidas ajenas. Ya hay mucha gente haciendo eso, fíense de mi
palabra, conozco algunos.
¿Qué me queda, entonces? Yo no soy un gran pensador. Por
tanto, o hablo sin decir nada, o donde dije digo, digo Diego, y hago
lo que me dé la real gana, o me invento un nuevo concepto barato
de filosofía de bar, sólo digno de ser repensado o debatido
en el furor etílico de una noche cualquiera, probablemente de
un martes de invierno madrileño.
A bailar me toca, una vez más, en la cima de un ladrillo, con
los brazos en aspa y los ojos en blanco, con cintas de colores tendientes
a infinito y siete manos inocentes tirando de cada una de ellas y dando
vueltas a ritmo acompasado y creciente.
Me sucedió con la poesía. Primero decidí escribir
midiendo, rimando en consonante, buscando el ritmo allá donde
estuviese. Todo porque alguien me dijo que no era capaz. Y yo, que soy
más animal que capaz, me metí sin mirar en una de esas
drogas ancestrales cuya adicción no hay Proyecto Hombre que sepa
rehabilitar.
Luego tuve unos destellos de lucidez e hice lo que quise durante algún
tiempo, pero todo acabó en una ilusión óptica y
autoengaño galopante. Me estaba inventando mis propias medidas.
Ahora voy a octosilabear un rato, ahora voy a heptasilabear hasta que
me canse, ahora diez versos decasílabos con estrambote, ahora
copla española, seis de seis, ocho de ocho y uno de cuatro para
que sean ocho y medio como el nombre de un cine al que nunca llegué
a ir con quien quise. Terrible. Fantástico. Idiota. Divertidísimo.
El ladrillo se había ensanchado.
Pero la calma no es sino el preludio de la tormenta y la tormenta es,
a la par que hermosa, un desastre natural. Me llamó una vocecita,
de esas de origen incierto, aunque por lo que he podido averiguar, no
esquizofrénico, y me dijo: mira eso qué divertido, ¿a
que no eres capaz...?
Y el ladrillo se partió en dos, dejándome dando un pedicoj
sobre la punta de mi pie izquierdo. Ahora, chaval, te toca escribir
con métrica, pero no cualquiera y desde luego, no la que tú
te inventes. Vas a tener que encajar tus versos en esta melodía,
el ritmo, pues aquí, y la nota dominante es ésta, a ver
cómo te arreglas con las sílabas tónicas de tus
palabras. La rima, no, no, quiero que aquí acabe en "e",
en "i" y acá en "o", puede ser "on",
"or"... Ah, y contamos con tu sentido de la dignidad para
no hacer la basura de siempre y rimar pasión con amor, o insertar
de clavo un busco mi libertad o no puedo vivir sin ti.
Y recuerda, que hagas lo que hagas, esto es pop para vender y eso es
lo que tienes que hacer... ¿cómo?, ¿que tienes
un nombre que mantener? Amigo mío, todos somos un poco putas.
Sí, ya sé. Aunque componga el poema más conmovedor
escrito en castellano en los último cinco siglos, algo, obviamente,
harto improbable, no sólo por mi propia incompetencia, sino porque
al final siempre hay alguien que mete un poco de mano sin permiso, ésa
es la vida de la puta, aunque consiga obrar ese milagro, éste
pasará desapercibido, y todo mi esfuerzo quedará reducido
a una canción pop cantado por un grupo de cinco chicas pop.
Pero, ¿qué vale más?
Me quedan pocos años de vida, unos cincuenta, y antes de palmarla,
me gustaría ir a un bar y escuchar como un tipo tararea desganado
eso que escribí, un tipo que no ha abierto ni abrirá un
libro de poemas, ya sea de Lorca, de Sabina o la última pedorrez
premiada en cualquiera de esos concursos que proliferan en España,
a alguno de los cuales, todo sea dicho, me debería presentar
alguna vez, para comer caliente, digo, ya saben, soy un poco puta. Y
quiero que al lado de ese tipo haya un grupo de niñas pijas medio
borrachas, alguna de ellas acordándose del último que
la abandonó bailando esa misma canción, y que tal vez
se le escape una lagrimita traidora. Quiero que dos adolescentes pierdan
la virginidad mientras mis palabras se pierden en la radio, quiero que
la mujer a la que escribí aquellos versos tenga que escucharlos
en todas partes, para mal y para bien, en el coche y en el supermercado,
hasta que se graben en su cerebro y formen parte de su alma para siempre.
Quiero bailar y brindar con mis amigos mi último desahogo.
Y hablando de desahogos, creo que ya me quedé más tranquilo.